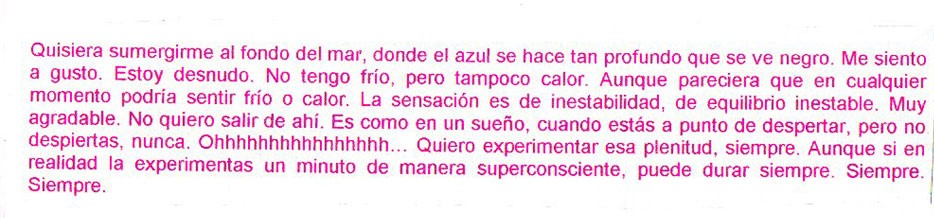L’Abbaye ~ La Cluse-et-Mijoux //
Hoy me paso el día encima de la bici. Recojo todo y desando el camino que bordea el lago en dirección noreste. Me gasto lo que me queda de francos suizos en un café en Le Pont, el último pueblo antes de entrar en Francia, entre los lagos Joux y Brenet. Hay bastante gente por aquí, es domingo. Yo llamo la atención por mi forma de viajar. Dejo atrás el lago y comienzo a subir una cuesta no demasiado dura pero prolongada. Aún no he desayunado. Atravieso prados y bosques de abetos a mil metros de altura y así llego a Mouthe, el primer pueblo francés. Hago la bajada concentrado en mi oído izquierdo y cantando el mantra árabe: «la elaha el elaho…» a ver si se me cura el acufeno. Tengo suerte porque la única boulangerie aún está abierta. Cargo mínimamente el móvil, lo justo para comprobar que la situación COVID en España es bastante agobiante aún. Veo que está cerca el nacimiento del río que pasa por aquí: Le Doubs, un río bastante largo que discurre a veces paralelo y a veces marcando la frontera entre los dos países para después invertir su recorrido pasando por Besançon y desembocando en el Saona. Me parece buena idea seguir su curso porque me he quedado con ganas de hacer más frontera. Las fronteras tienen algo de no-lugar que me seduce mucho. Son sitios donde todo es incierto, más real, no tan cargado de nacionalismos o de lugares comunes. Lugares más libres, a veces más peligrosos.
El nacimiento del río resulta ser una gran experiencia. El río emerge de una formación rocosa de estratos escalonados en cuyo interior se forman galerías y algún lago subterráneo de los que sólo recientemente se ha explorado una mínima parte. Avanzo sobre el agua hasta un espejo de agua en una cueva. una espesa capa de bruma cubriendo el manantial indica que el agua, limpísima, debe estar gélida. Me dan ganas de meterme pero me da mucho respeto y no lo hago. En vez de ello subo escalando la roca venciendo el miedo en varias ocasiones; la pared es muy vertical y se resquebraja en varios puntos al apoyarme en ella. Me da palo que me esté observando alguno de los turistas del área de pic-nic de la zona. Supero la prueba y doy con un camino en lo alto que me conduce de nuevo al lugar de partida. Ahora ya me siento preparado para la inmersión; es muy breve, uno o dos segundos pero tiempo suficiente para ver con gran nitidez las piedras del fondo. El tiempo se ha detenido.
Me siento otro cuando salgo de aquí. El cielo amenaza lluvia durante unos cuantos kilómetros en los que avanzo por una carretera muy poco transitada siguiendo el curso del río entre las montañas del Jura. Empieza a llover a la altura de Saint-Point-Lac y consigo refugiarme en uno de esos lavaderos tan de los pueblos de estas montañas que voy encontrándome desde hace días. Este está muy cuidado y florido. En cuanto deja de llover me acerco al lago que he ido bordeando. No me baño pero hago una corta siesta sobre la hierba y unos estiramientos que me ponen a tono. Cerca de mí una pareja de cicloturistas acomodan su equipaje en unas curiosas alforjas de ganchillo disponiéndose a abandonar la zona. Va a volver a llover en cualquier momento así que yo hago lo propio. Hoy no he comido más que un puñado de pipas de calabaza, dos manzanas y unos pocos dátiles así que sueño con encontrar un buen lugar para cenar. Mientras avanzo por la carretera dirección Pontarlier encuentro un restaurante. La camarera, una mujer rubia de mediana edad vestida de riguroso negro me mira de arriba a abajo mientras se coloca la máscara al acercarse a tomar nota a la gente la mesa de al lado. Ellos también me observan mientras ojeo la carta sentado en una cómoda silla de plástico de la terraza del local. Una copa de vino cuesta siete euros con cincuenta. Son más de las siete y media de la tarde y empiezan a caer unas gotas. Todo va muy lento y este sitio es demasiado caro, así que decido levantarme y salir cuanto antes intentando disculparme ante la camarera que no entiende lo que le digo y parece que ya pueda justificar su mirada hacia mí que yo interpreto como de desprecio.
Continúo mi camino dándome prisa para encontrar campamento antes de que llueva de verdad. Diez kilómetros me separan de un lugar llamado La Cluse-et-Mijoux a donde llego atravesando unos campos internándome en la montaña. Enseguida doy con una gran explanada de hierbas bastante altas, un lugar que promete ser muy húmedo pero muy cómodo y sobre todo discreto. Me hallo frente a dos imponentes riscos coronados por unas construcciones antiguas tipo fuerte. Estas dos espectaculares elevaciones naturales, una frente a otra sirven de entrada a Pontarlier, que compruebo que está a unos cinco kilómetros al norte. Con el sol ya bajo, me paseo por la zona que me ofrece llantén y diente de león. Eso junto con unas olivas y pepinillos que aún me quedan y una gran bolsa de patatas fritas que he encontrado sobre una papelera minutos antes de llegar aquí va a ser mi cena. De postre, pan alemán con mermelada de arándanos. Me parece una cena maravillosa. Es acabar de cenar y empezar a llover, ahora sí ya fuerte y durante más de una hora. La tienda aguanta aunque se filtra alguna gota por una costura, tengo que arreglarla.